A LOS MONTES DE MOAB
Capitulo IV
Los Siete Cirios del Monte Quarantana, que cirios se denominaban a sí mismos los esenios que habían ya escalado el grado Cuarto de la Fraternidad, pues que debían tener las características propias de un cirio: derramar la luz de Divina Sabiduría y calor del fuego sagrado del Amor que lleva hasta la muerte, si de ella ha de surgir la redención de las almas.
Decía pues, que los siete Cirios del pequeño Templo del monte Quarantana que hemos conocido ya, eran: Ismael, Abiatar, Henan, Joel, Sadoc, Manasés y Amós.
Les encontramos de nuevo, la misma mañana que Elcana, Josías y Alfeo emprendían el regreso a sus hogares en Betlehem. Cantaban acompañados de salterios y de cítaras, hermosos salmos de acción de gracias, mientras el sol levantándose en el oriente dejaba penetrar un rayo oblicuo de su luz de oro por una lucera de la roqueña techumbre.
Y como en todos los templos esenios, aquel rayo de sol de amanecer, iba a proyectarse aunque fuera sólo por unos minutos sobre las Tablas de la Ley, que como se sabe se encontraban sobre un enorme atril de piedra, inmediatamente detrás de los Siete Libros de los Profetas.
Profundos conocedores de las poderosas influencias planetarias, en conjunción con los pensamientos humanos, los esenios construían sus templos en tal forma, que una luz de oro del sol y la luz de plata de la luna se asociaran a sus más solemnes momentos de evocación al Infinito. Y en el preciso momento en que el rayo solar vaciaba su resplandor sobre las Tablas de la Ley, apareció la figura de Moisés, que con su índice escribía con fuego los mandatos divinos, pudiéndose notar claramente que aquellas palabras: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, parecían arrojar chispas de luz tan refulgente y viva, que no la resistía la mirada humana. Y se oyó claramente su voz como una vibración de clarines que decía: “Amar a los hombres hasta morir por ellos, es el programa que vengo a desenvolver juntamente con vosotros. ¿Seréis capaces de seguirme?”
Los siete esenios puestos de pie colocaron su diestra sobre cada uno de los Siete Libros Sagrados mientras contestaban: —
“Lo juramos por nuestros Profetas mayores. Hablad, Señor, y se hará como lo mandéis”. —“Echad suertes –dijo de nuevo la voz de la aparición–, he id tres de vosotros al templo del Monte Moab, para dar aviso a los que me esperan, de que ha empezado el gran día de la Redención”
Los siete doblaron sus frentes a la tierra y cuando la levantaron nuevamente, el rayo solar había pasado y la visión se había esfumado en la penumbra gris del templo de rocas.
Echaron suertes como se les había dicho, y salió la cedulilla de Joel, Sadoc y Abiatar. Pocos momentos después, vestían una túnica de peregrinos, de burda piel de camello y manto de obscura lana, y tomando el cayado y el bolsón de pan, queso y frutas, recibían la bendición del Servidor y salían al mundo exterior por la puertecita que conocemos, y que daba al pajar de la Granja de Andrés. El sol empezaba a derretir la nieve de las montañas y los senderitos tortuosos y resbaladizos, ofrecían grande peligro para quien se aventuraba por ellos.
Sus viejas crónicas contaban de muchos esenios que habían perdido la vida en la travesía que ellos iban a realizar.
Saliendo de En-Gedí hacia el norte, el trayecto era mejor, aunque significaba dar toda la vuelta alrededor del Mar Muerto, y tropezar con poblaciones donde si bien tenían algunas familias esenias, les llevaría mucho más tiempo para llegar a los Montes de Moab que era su destino.
Era pues preferible tomar el camino de En-Gedí hacia el Sur, o sea pleno desierto, que sólo era interrumpido por la tétrica Fortaleza de Masada, espantoso presidio de los más audaces forajidos de toda la comarca. Debían atravesar las grandes salinas y después el turbulento riacho de Zarec, que bajando de las alturas de Acrobin se precipitaba con furia de torrente a desembocar en el Mar Muerto. Aquellos espantosos parajes estaban infectados de fieras salvajes y de fieras humanas, pues los escapados de la Fortaleza, buscaban refugio en las más profundas y sombrías cavernas, donde también los tres esenios buscarían resguardarse de la nieve que caía abundantemente sobre toda aquella región. Pero ellos habían jurado sobre los Siete Libros Sagrados de sus Profetas, seguir al que llegaba desde las alturas de su Séptimo Cielo para salvar a la humanidad. ¿Qué mucho era que ellos atravesaran unas millas entre la nieve y por montañas y desiertos escabrosos y poblados de fieras? ¿Qué era la humanidad para el Santo de los santos que venía a salvarla y a morir por ella?
¡Era también un desierto poblado de fieras, de sierpes venenosas, de lobos con fauces hambrientas!... Más todavía: era una humanidad con inteligencia desarrollada, con voluntad empleada en el mal; ¡capaz de amor y de odio, capaz de venganza y de crimen!...
Y Yhasua no había visto nada de eso, ni había vacilado, ni se había detenido, ni había pensado que pudiera ser inútil su inmenso sacrificio...
¡Sacrificio de un Serafín del Séptimo Cielo en favor de los hombres terrestres, que sólo demostraban tener capacidad para odiarse unos a otros, para hacerse daño mutuamente, para devorarse como fieras rabiosas!...
Así meditaban los tres viajeros esenios, mientras avanzaban rompiendo la nieve por los peligrosos senderos que forzosamente debían recorrer.
Entre En-Gedí y la Fortaleza de Masada se extendía un mortecino valle, cuya escasa vegetación se debía al arroyo Anien que lo atravesaba de este a oeste. Hasta pasado el mediodía, el arroyuelo estaba convertido en una sabana de escarchas, imposible de vadear ni de apreciar las honduras peligrosas que pudiera ofrecer. Se sentaron pues, a la orilla sobre la escasa hierba y abrieron los zurrones para tomar algún alimento.
Apenas habían empezado su frugal comida, salió un hombre semidesnudo de un matorral de arbustos secos que ocultaban la entrada a una de las numerosas cuevas de aquellas áridas montañas. Su cabellera enmarañada, y las ropas desgarradas que le cubrían a medias le daban el aspecto feroz de un oso parado en sus patas traseras. —Llevo cincuenta días comiendo raíces y lagartos crudos –dijo aquel hombre, con una voz cascada y dura–. Si no sois fieras como las que pueblan estos montes, dadme por piedad un pedazo de pan.
Los tres esenios le extendieron los zurrones, mientras le decían: —Toma lo que quieras. —No estoy seguro aquí –añadió–, venid a mi madriguera que es más abrigada que este páramo.
Ellos lo siguieron. El hombre apartó con un palo las espinosas ramas de los arbustos y les dejó la entrada libre. Era una cueva en la roca viva pero tan negra y sombría, que se estrujaba el alma de pensar que fuera aquello habitación de un ser humano. —Come –le dijeron los esenios–, y dinos qué podemos hacer por mejorar tu situación. —Mientras el sol derrite la escarcha del arroyo tenemos tiempo para escucharte. —
Bien comprendo que no sois hombres capaces de hacer daño ni a los lagartos que corren por estas breñas, y sé que no me delataréis. —No, Hermano –le contestaron–. Nuestro deber es hacer bien a todos, no el mal. Somos los terapeutas peregrinos que recorremos las comarcas azotadas por las epidemias; y buscamos en las montañas plantas medicinales. —Triste misión la vuestra; perder vuestro tiempo y vuestra salud, en curar a hombres que se devoran como fieras unos a otros; ¿por qué no curáis más bien las ovejas y los perros sarnosos?
Los esenios sonrieron y callaron. Demasiado comprendían el alma lastimada de aquel hombre, víctima sin duda de las maldades humanas. —Yo vivo aquí, hace ya cerca de catorce meses porque quiero pagarme yo mismo una deuda.
Tengo que matar un hombre que me ha reducido a la condición en que me veis, después de haberme robado mi mujer, y de haberla encerrado en un calabozo de esa fortaleza con los dos hijos que eran la única alegría de mi vida.
Desde aquí, salgo como un lobo hambriento a espiar el momento propicio para dar el golpe. Es el Procurador, y tiene a mi mujer en la torre, engañada que yo he muerto junto con mis hijos en una revuelta callejera que hubo hace año y medio. ¡Pero yo le arrancaré las entrañas y se las daré a comer a los perros!... –Y el infeliz se ponía rojo de ira.
Los esenios pensaban y callaban. —Dinos el nombre de tu mujer y de tus hijos –díjole Abiatar que era el de más edad–, y si Jehová está con nosotros, algo haremos por ti y por ellos.
Mas empezad por no pensar más en la venganza, que ella os llevará a más grandes desgracias, y tu mal pensamiento nos impedirá obrar en tu favor.
Mi mujer se llama Sabad y mis hijos Gedolin y Ahitub.
¿Qué pensáis hacer? —Esto es cosa nuestra. ¿Conocéis bien este arroyo? — ¡Lo crucé tantas veces! ¿Queréis vadearlo? –preguntó el hombre aquel. —Tal es nuestro deseo y nuestra necesidad –contestaron los esenios.
Seguidme pues, y gracias por el alimento que me habéis dado –y les devolvió los zurrones, casi llenos. —Quédate con su contenido –díjole Joel–, porque Jehová nos sustenta a nosotros como a los pájaros del campo, y vació los tres zurrones sobre una piedra a la entrada de la cueva.
Podéis morir de hambre si vais lejos –les repitió el hombre de la caverna. —No te preocupes por ello, Hermano. Guíanos al paso que conoces del arroyo –insistió Abiatar. El hombre se metió en su cueva seguido de los esenios que encendieron sus cerillas para poder distinguir algo en la espantosa tiniebla.
Caminaron un largo rato inclinados para no lastimarse la cabeza en las puntiagudas salientes de la roca.
De tanto en tanto se sentían asfixiados, pero algunas grietas en la roca que dejaban filtrar luz y aire, les producían un pequeño alivio. Grande fue su sorpresa cuando vieron brillar un boquete de salida como un recorte de cielo dorado por el sol entre las sombras que les rodeaban. Y mayor fue su sorpresa cuando vieron a unos cincuenta pasos de distancia los negros muros de la Fortaleza, a la cual, por el camino ordinario habrían tardado medio día en llegar.
¡Hermano! –exclamó Sadoc–, ¡qué buena obra has hecho con nosotros! He aquí la Fortaleza a cincuenta pasos de nosotros. ¿Y el arroyo? —Va serpenteando por otro lado, pero yo descubrí este pasaje, y ya veis que es bastante bueno.
Bien, bien, quédate aquí que ya te traeremos noticias de tu esposa y de tus hijos. –Y echaron los tres a andar, mientras el hombre solitario se quedó mirándolos con los ojos azorados. Uno de los esenios volvió la cabeza y le vio en la puerta de salida de la cueva que les seguía con la mirada.
Agitó la mano en señal de amistad y de confianza, y siguió andando. El hombre se dejó caer sobre la hierba mustia de aquel triste paraje, y dos gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas por la intemperie, y fueron a perderse en su barba enmarañada. —No todos los hombres son malos –murmuró–. Aún, hay justos sobre la Tierra...
Empiezo a creer que existe Dios en lo más alto de los cielos.
Y cerrando nuevamente el áspero breñal que ocultaba aquella salida, se echó en el suelo y esperó. Los tres esenios dieron la vuelta al negro murallón de piedra hasta dar con el gran portalón de entrada. Cuando estuvieron ante ella, tiraron de la soga de la campana que resonó como en el fondo de una tumba. Un postiguillo enrejado se abrió y apareció la cara adusta del conserje que investigaba con la mirada. — ¿Quién va? –se oyó al mismo tiempo preguntar. —Terapeutas peregrinos que piden visitar los enfermos si los hay.
¡Ah, bienvenidos! Hay aquí unos cuantos lobeznos con el diablo de la fiebre en el cuerpo que me tienen a mal traer.
Os abro enseguida. Y después de grandes chirridos de cerrojos y de llaves, se abrió una pequeña portezuela por donde apenas cabía el paso de un hombre. Los tres esenios entraron.
El conserje parecía tener grandes deseos de hablar, y hablaba él solo. Los esenios y nosotros lector, escucharemos en silencio.
El alcaide no está, que fue llamado por el Procurador hace un mes y no sé cuando vuelve. Tengo casi todos los presos de los calabozos bajos, enfermos, y una loca en la torre que nos vuelve locos a todos con sus chillidos de corneja.
“Hermanos terapeutas, vosotros me conseguisteis el indulto de mis pecadillos de la juventud a cambio de que aceptase este puesto, pero creedme que malo y todo como soy, ciertas cosas me sublevan y quisiera mandar a todos al Valle de Josaphat y escapar de esta vida de infierno.
Mira, Urías –aconsejó Abiatar–, tú sabes que aún vive el poderoso señor que quería asegurar con tu muerte el secreto que le interesaba guardar y que tú poseías. Él cree que estás sumido en un calabozo de esta fortaleza para toda tu vida, y con esta creencia vive tranquilo y tú te conservas con vida y salud. Jehová inspiró a sus siervos este modo de salvarte, y a la vez ayudar a corregirte llevando una vida ordenada, aunque triste por ser esta una mansión de dolor. Pero tu cautividad aquí no durará siempre. “A nuestro regreso de este viaje, conseguiremos un buen cambio para ti. Llévanos a ver a los enfermos que prisa tenemos de continuar el viaje.
Les hizo bajar hasta los calabozos, donde entre los enfermos encontraron dos niños de once y trece años, hijos del hombre de la caverna. Una fiebre infecciosa por mala alimentación y falta absoluta de higiene les tenía postrados en un sucio lecho de pajas y pieles de oveja. Tratándose de enfermos, los terapeutas peregrinos eran una autoridad en los presidios y aún ante los grandes personajes. Estaban reconocidos como médicos sabios y bajo este concepto les tenían en gran estima, pues curaban sin exigir gratificación ninguna. Y así los terapeutas mandaron llevar a los enfermos a una gran sala alta, llena de aire y de sol, con cambio de alimentación, y con una buena limpieza como primera ordenanza antes de curarlos.
A los dos hijos del hombre de la caverna, les mandaron subirles a una sala de la torre que tenía una ventana hacia la dirección en que se hallaba la salida aquella del camino subterráneo. Cuando el conserje con sus ayudantes, realizaron todos estos cambios, los esenios pidieron visitar la enferma de la torre.
Está loca furiosa –les contestó Urías, el conserje–, pero si os empeñáis, haced el milagro de salir sanos y salvos de sus garras. ¡Hacéis tantos milagros, haced también éste! —Déjanos solos con ella –pidieron los tres médicos–, y no vengas hasta que necesitemos de ti. La infeliz desahogó con ellos su espantoso dolor, que le hacía dar alaridos desesperados y estaba a punto de volverse loca de verdad. Ya comprenderá el lector, que los esenios que poseían el secreto de toda la tragedia, pronto llenaron de paz y esperanza el alma de aquella mujer.
La hicieron reunirse con sus dos hijos que habían sido llevados a la sala vecina, y el lector ya se figurará la escena que tuvo lugar entre la madre y los hijos separados cerca de un año y medio, sin tener noticias unos de los otros. Pasada aquella explosión de dolor y de alegría a la vez, los esenios combinaron la forma en que los tres llevarían su vida en la torre sin dar lugar a sospechas de ninguna especie.

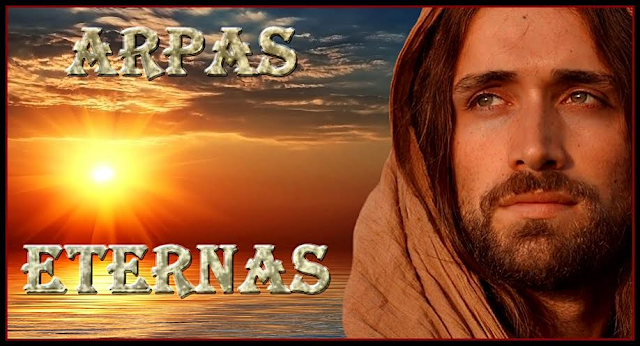

No hay comentarios:
Publicar un comentario